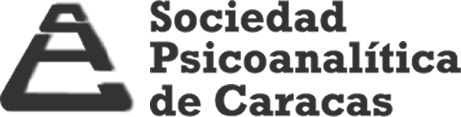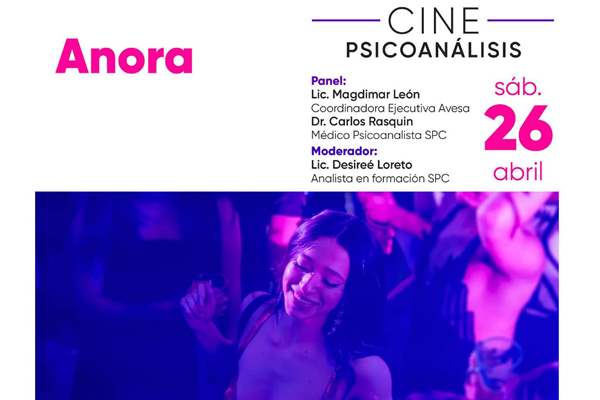Cristina Barberá González.
Es un gusto para mí participar en este espacio y compartir con ustedes algunas reflexiones desde la perspectiva del psicoanálisis, en términos que espero sean accesibles a los que hoy nos acompañan, aunque no estén familiarizados con esta teoría al respecto de del funcionamiento de la psique ni con su valor psicoterapéutico.
Me debatí entre abordar dos vertientes, una la del análisis de los fenómenos psíquicos en torno al totalitarismo, que puede encontrar clara expresión en regímenes autoritarios, como lo fue la dictadura militar de Brasil retratada en esta película, pero que también podemos observar en diversos escenarios en los cuales el fanatismo reina, la intolerancia a lo distinto, y en toda dinámica que transita entre “el conmigo o contra mí”.
La otra, y por la que me decidí finalmente fue explorar la dimensión psíquica del trauma, su impacto en el sujeto y en la organización familiar, así como los mecanismos de defensa que operan ante tales eventos, especialmente los protagonistas de esta película, Eunice, y sus hijos. Exploración claro incompleta, pues es imposible abarcar todas sus aristas.
La palabra trauma proviene del griego que significa herida, haciendo referencia a lesiones físicas. Freud que fue médico usó este término tempranamente en el desarrollo de su teoría y técnica al intentar comprender a lo que llamó las neurosis histéricas. Ofreciéndoles una atención y escucha distinta a estas pacientes, pudo identificar que los síntomas físicos de estas pacientes tenían relación con conflictos psíquicos inconscientes y vivencias traumáticas tempranas reprimidas. En ese momento hacer consciente lo inconsciente se volvió un pilar fundamental de la técnica psicoanalítica, con efectos terapéuticos. Pilar que se mantiene hoy, aunque mucho más se ha desarrollado al respecto del potencial de “cura” de nuestra teoría y método.
El trauma psíquico se caracteriza por ser un acontecimiento inesperado de la vida del sujeto, por su alta intensidad emocional, que violenta la capacidad del aparato psíquico de responder adecuadamente, generando un efecto patógeno o síntomas duraderos en la organización de la psique.
Para afrontar experiencias traumáticas, contamos con diversos mecanismos psíquicos de defensa y en cada sujeto es distinto. Variables hereditarias constitucionales, historia de traumas pasados, la situación de la persona cuando atraviesa el evento, participan en la respuesta única de cada uno a la situación traumática. Freud llamó a este conjunto de factores: “serie complementaria” que da cuenta de que la respuesta al trauma es sobrederteminada, y por eso observamos respuestas tan disímiles ante un evento traumático compartido como puede serlo un desastre natural, pandemia, accidentes de tránsito, etc.
Inicialmente la película nos muestra una familia numerosa y aparentemente muy feliz, en la cual circula el afecto, el amor, el eros y los proyectos futuros. Podemos observar casi todas las fases del desarrollo psicosexual, desde la latencia, el resurgimiento del complejo de Edipo en la adolescencia con su despertar sexual, hasta la sexualidad adulta. Vemos muchas escenas en las cuales el acceso al placer es evidente, observamos la presencia de vínculos significativos, entre padres e hijos pero también con amigos fuera del núcleo endogámico familiar, hay espacio lúdico, disfrutan del mar de Copacabana, comen, bailan juntos, y casi toda la familia aparece de pies descalzos en varios momentos. Detalle que me llamó la atención pues tal vez yo también amo andar descalza pero los pies quedan así más vulnerables a lesiones o traumas si no se anda con cuidado.
Estas escenas cuasi perfectas se ven interrumpidas fugazmente por alcabalas represoras, helicópteros que espabilan ante el placer de flotar en el mar oceánico, por llamadas telefónicas fortuitas, partidas a otros territorios de amigos cercanos preocupados por la represión de la dictadura, que Rubens etiqueta de paranoicos aunque decide y en parte a la insistencia de Eunice enviar a su hija mayor con ellos. Podríamos pensar que Rubens ante su propia angustia sobre el peligro que corría, se defiende psíquicamente negándolo, descalificando por un lado la decisión de sus amigos “paranoicos”, pero al mismo tiempo proyectando el peligro en apenas su hija mayor.
Prontamente acompañamos cómo es invadida la casa concreta y simbólica de la familia por agentes represores del régimen; Rubens mantiene una aparente compostura, solicita vestirse más adecuadamente, siendo que una de sus hijas lo sorprende frente al armario y le pide que le regale o preste una de sus camisas. Él con mucho gusto y amor se la entrega. Momento que no puedo dejar de mencionar por su ternura y clara referencia al resurgir del amor edípico en el adolescente, momento que infelizmente se convertiría más adelante en un encuentro de despedida entre ellos dos. Sospecho que Rubens intuye este momento como posible último, no así su hija, quien más adelante usando esa camisa ocupará su lugar en la cama parental como diciendo en acto, papá, todavía estás aquí.
Desde la llegada de los agentes del régimen a la casa y el secuestro de Rubens, el black-out no es solo el de las cortinas que se cierran sobre ellos, pero también un black-out en la comunicación familiar y en el registro perceptual. Llama la atención como casi ningún hijo parece notar la oscuridad en la casa, ni interesarse mucho por los extraños en su hogar. Eunice en su angustia tampoco se anima a darles mayores clarificaciones. Solo a la hija mayor se le comunica lo ocurrido pidiéndole voto de silencio después.
Eunice, después de ser secuestrada con su hija, sometida a torturas, al juego perverso de la incertidumbre sobre el paradero de su esposo y la confusión que viene con esto; desorientada, no pudiendo ni reconocer en el álbum de fotos rostros más que familiares, finalmente es liberada. El aflujo de percepciones, excitaciones (Freud) al aparato psíquico, al alma, que genera esta vivencia no solo la impacta individualmente, sino que también se inscribe posteriormente en la estructura familiar, moldeando las formas en que ella y sus hijos lidiaran o no con el dolor psíquico de este acontecimiento terrible.
La música, risas, bailes, charlas cesan radicalmente. El silencio va ganando espacios en la dinámica familiar. Pero no el silencio que podría acompañar al recogimiento de un duelo. Un silencio, a mi entender, más bien sintomático y defensivo. Hay pocas preguntas, pocas explicaciones entre madre e hijos. Podemos pensar que está intentando proteger a sus hijos de lo terrible, pero por otro lado repite inconscientemente con ellos lo que ella misma ha vivido como víctima de la dictadura que guarda silencio sobre el paradero de su esposo, retransmitiendo de alguna forma parte de su trauma, generando vacíos y enigmas que quedan inscritos en la historia familiar.
Observamos esto en múltiples momentos: niega su llanto frente a su hija, al recién enterarse de la muerte de Rubens, cuando le trae una muñeca rota por su hermano en una riña. Así, como repara la muñeca en dos segundos, recoge sus lágrimas abruptamente. Omite leer una parte de la carta de su hija mayor en Londres, silencia a la hija que lo descubre con una cachetada cuando le reclama, sube el volumen de la radio ante las preguntas de Veroca en su regreso, y evita darle palabras que aporten mayor claridad ante los motivos de la mudanza de ciudad y otros tantos “shh”
Pero el silencio no vino solo de la dictadura, también de Rubens y sus amigos cercanos que le ocultaron “para protegerla” sus actividades y colaboraciones con la resistencia no violenta. No se nos deja ver mucho, cómo fue para Eunice emocionalmente enterarse de esto, más que tal vez un atisbo de enojo y sarcasmo cuando comparte un wiski con su amigo y al concretarse la venta del terreno de la casa soñada para el futuro, ahora desgarrado.
¿Se dio derecho de enojarse con Rubens por excluirla de sus actividades? ¿lo ha culpado en secreto también por lo ocurrido? ¿por no decidir emigrar? ¿por abandonarlos? Esta son apenas mis especulaciones.
Ante cualquier muerte de seres queridos, no es infrecuente que nos enojemos con ellos por sentirnos que nos abandonaron y dejaron solos, enojo que muchas veces es inconsciente por lo conflictivo que resulta a la conciencia, cargado de culpa. ¿Cómo enojarme con un muerto? Además, ahora un héroe y mártir de la resistencia.
Un momento tal vez de mayor afrontamiento familiar, acompañándose en el dolor y duelo compartido, es aquel que presenciamos ante la muerte de Pimpão, el perrito adoptado (que tal vez fue asesinado por el régimen también o por cualquier análogo en su malignidad). Pimpão tiene cuerpo, pueden juntos enterrarlo y llorarlo en el jardín. Algo que la dictadura nunca les permitirá hacer con su padre y esposo, dificultando aún más la elaboración del duelo del que ya no está más aquí.
Del resto no se registran momentos significativos de llanto o tristeza por la pérdida de tanto.
“Sonrían porque ellos quieren vernos tristes” les pide a sus hijos ante la foto de los reporteros. Se desaloja el derecho a la tristeza, probablemente por tan terrible e intolerable, y se le cambia casi arbitrariamente por una sonrisa. La fantasía subyacente me parecería ser que, si están tristes, “ellos”, la dictadura, gozarán con nuestro dolor.
Eunice, mujer, viuda, o peor aún “pseudoviuda”, en los 70, con 5 hijos, no se detiene. Hace lo mejor que puede para cuidar y cuidarse, para sobrevivir psíquicamente. Continúa sus esfuerzos por encontrar pruebas sobre la prisión y muerte de su marido, retoma la facultad, corta con Rio de Janeiro y así el tiempo vuela… Pasan 25 años en un segundo en la pantalla. La reencontramos frente a una máquina de escribir y aparece luego alguien… ¿una de sus hijas o nieta? Me preguntaba al verlo en su momento. Pregunta que me dice al respecto de mi curiosidad sobre toda la familia. ¿qué pasó entre ellos?
En ese momento, Eunice es una reconocida abogada defensora de los derechos humanos, especialmente de la poblaciones indígenas. Habiendo sido ella sujeto de la violación de su espacio íntimo —su casa, su cuerpo, su familia—, transita desde la profunda indefensión y desamparo de lo vivido, a la defensa de los otros con pasión. El par atitético “indefensa-defensora” me hace pensar en el mecanismo de defensa formación reactiva y trasformación en lo contrario, sepultando la indefensión y vulnerabilidad a lo inconsciente y así su posible elaboración profunda y emocional. También hay que reconocer que su capacidad para sostener el trabajo y autonomía nos dice al respecto de su fortaleza y recursos psíquicos al servicio de la vida. Freud nos decía en sus comienzos que la capacidad de amar y trabajar eran señales claras de la salud mental. Su capacidad de trabajar es evidente… de su capacidad de amar no se nos muestra mucho, aunque sabemos que no tuvo nueva pareja, también vamos descubriendo que seguía siendo amada por sus hijos.
La alta velocidad en pantalla para en seco ante una llamada en plena conferencia para informarle que apareció el acta de defunción de su esposo. Se desploma en una silla en silencio. Es oficial. Esto ocurrió. “Sonrían”.
Descubrimos pronto a un Marcelo en sillas de ruedas. Un accidente. Freud planteó por primera vez la posibilidad de que fenómenos como los olvidos, tropiezos, lapsus del lenguaje, y accidentes puedan tener motivaciones inconscientes abriéndole el camino a contenido psíquico reprimido que ha sido intolerable a la consciencia. No me animo a hacer alguna interpretación al respecto, aunque la pérdida del soporte paterno viene a mi mente. Por otro lado, su desarrollo como escritor sugiere su potenciual de simbolización, resignificación y de la existencia en él de proceso creativo al servicio de elaboración del dolor.
El “Cierre” del Caso y el Apagón Psíquico
Uno de los momentos más enigmáticos de la película para mí, es la reacción de Eunice cuando finalmente recibe el certificado de defunción de su esposo, especialmente frente a la prensa. Sonríe un aves más. Una sonrisa que me pareció más forzada que ninguna otra en toda la película. “Sonrían” insiste, tal como les solicitó a sus hijos frente a aquella primera foto del periódico. Sonríe de alivio como ella misma expresa, en lo dulce amargo de ese momento, por el cierre oficial de una herida abierta por décadas, pero sigo pensando en su herida interna. ¿Sonreír se volvió en ritual defensivo? ¿Una formación reactiva al llanto?
Ella y sus dos hijos menores se reúnen a brindar y celebrar el momento alrededor de una caja de fotos que conocemos desde antes. En esa caja no se notan tanto los 25 años que volaron, ni parece muy cambiada. Recuerdos pendientes de revisitar y ordenar están ahí casi intactos. Los hermanos en confidencia finalmente pueden hablar y recordar sobre el instante en el cual cada uno entendió que papá no volvería.
Me parece muy significativo que, tras este cierre formal del caso, Eunice comience a perder la memoria. La confirmación de la muerte tan esperada tal como nos ofrece el relato condensado parece provocar una especie de “shut down” en su psiquismo. Más allá de la enfermedad concreta, pienso en lo que representa dada la asociación por continuidad cronológica de los tiempos. ¿la confirmación definitiva del destino de su esposo fue el elemento que colapsó su estructura defensiva? ¿Y ahora qué sigue? Un motor de búsqueda constante en su vida encontró su meta.
La imposibilidad de ordenar las fotos del pasado hasta ese momento y la posterior aparición de la enfermedad podrían ser leídas como la manifestación de partes del duelo que nunca pudieron ser elaborados. Y es que el silencio no ayuda a ese proceso. Por el contrario, muchas veces para lograrlo necesitamos y mucho de interlocutores, y de ahí la importancia de seguir desestigmatizando la ayuda psicoterapéutica.
Eunice vivió en una época en la cual el estigma era aún más violento. Quién sabe, si contando con un interlocutor capacitado, el reclamado derecho de su dolor psíquco por tantas vías, hubiese encontrado otro lugar posible de digestión de lo que parecería en sus comienzos un imposible.
En la última imagen de la película, Eunice ya no está realmente allí, del mismo modo en que su esposo se ausentó mucho antes de su muerte “oficial”. Desde el título de esta sensible y profunda película, pareciera que se niega a toda costa el dolor más profundo y evidente: “ya no estoy aquí”.
Más allá de la tragedia política y social que enmarca la historia, Aún Estoy Aquí nos muestra que el trauma psíquico no se borra mágicamente con el pasar del tiempo. Demanda de un enorme trabajo psíquico para transformarse, lo no elaborado se puede trasmitir trasgenracionalmente, pero también encontrar vías inesperadas para hacerse escuchar, elaborar y dejar de ser una suerte de cuerpo extraño en nuestra psique, pudiendo así ser incorporado y asimilado de otra forma.
En la última escena familiar también da cuenta de los recursos internos de esta familia, que a pesar de tanto, sostiene sus vínculos de amor, de acceso al disfrute, a la vida, que continúareuniéndose alrededor de una gustosa mesa, como los vimos en sus inicios en Río de Janeiro. Las huellas en cada uno de una vida familiar temprana y suficientemente amorosa los sostiene aún hoy.
Gracias.
Referencias Bibliográficas
- Freud, S. (1893-1895). Estudios sobre la histeria (J. L. Etcheverry, Trad.). En Obras completas de Sigmund Freud (Vol. 2). Buenos Aires & Madrid: Amorrortu Editores.
- Freud, S. (1901). Psicopatología de la vida cotidiana. En Obras completas de Sigmund Freud (Vol. 6). Buenos Aires & Madrid: Amorrortu Editores.
- Freud, S. (1905). Tres ensayos sobre teoría sexual. En Obras completas de Sigmund Freud (Vol. 7). Buenos Aires & Madrid: Amorrortu Editores.
- Freud, S. (1920). Más allá del principio del placer. En Obras completas de Sigmund Freud (Vol. 18). Buenos Aires & Madrid: Amorrortu Editores.
- Freud, S. (1923-1925). El yo y el ello, y otras obras. En Obras completas de Sigmund Freud (Vol. 19). Buenos Aires & Madrid: Amorrortu Editores.
- Laplanche, J., & Pontalis, J.-B. (1997). Diccionario de psicoanálisis (E. Chemama, Dir.). Barcelona: Paidós.
- Winnicott, D. W. (1993). Los procesos de maduración y el ambiente facilitador. Barcelona: Paidós.
- Winnicott, D. W. (1993). La familia y el desarrollo del individuo. Barcelona: Paidós.
- Winnicott, D. W. (1979). Realidad y juego. Barcelona: Gedisa.